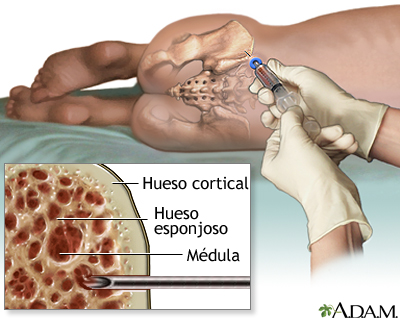El melanoma no sólo es el tipo más importante de cáncer de piel, sino que además es el tumor que mayor capacidad presenta para provocar, en un breve plazo, una metástasis en otros órganos partiendo tan sólo una minúscula masa inicial de apenas unos milímetros de extensión. Ni siquiera el cáncer de mama, que también muy invasivo, es capaz de migrar partiendo de un conjunto tan pequeño de células.
Hasta ahora, el mecanismo que confiere al melanoma su extraordinaria agresividad era un misterio, pero un grupo de investigadores liderados por Eva Hernando, profesora de Patología del Centro de Cáncer de la Universidad de Nueva York, acaba de dar con una de las piezas clave que pone en marcha todo el mecanismo.
Se trata de un microARN, una pequeña secuencia genética que controla la expresión de proteínas codificadas por otros genes, y que está sobreexpresada en las células del melanoma. El hallazgo, en el que también ha participado el Instituto de Investigación Biomédica Alberto Sols del CSIC, revela que la alteración de uno de estos elementos, denominado miR-182, “confiere a las células del melanoma una capacidad migratoria espectacular”, según explicó a Público la investigadora española.
Aunque todavía no está claro si la sobreexpresión de este microARN es la única causa de la metástasis o influyen también las alteraciones de otros elementos similares que comparten su misma región del cromosoma siete, los investigadores han comprobado que la activación irregular de miR-182 desactiva dos genes que tienen como función impedir la aparición del tumor, el Foxo3 y el MITF.
El primero de estos genes se ocupa de provocar la muerte celular cuando las células dejan de estar en contacto con el tejido que las rodea, impidiendo por tanto a las células tumorales migrar y volver a crecer en otro órgano ocasionando la metástasis, mientras que el segundo tiene como función especializar a las células, una característica que reduce su capacidad oncogénica y capacidad de reproducirse en otros tejidos.
“El resultado es una combinación ganadora para el melanoma, ya que inhibe un gen que supondría la muerte de las células tumorales y también otro cuya pérdida hace que las células sean mucho más migratorias. Creemos que la suma de estas dos propiedades es lo que hace que este microARN confiera tanta agresividad al tumor”, explica la principal autora del estudio, que ha sido realizado con líneas celulares de seres humanos y ratones y se publica hoy en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
El trabajo, que sigue la senda marcada el pasado año en cáncer de mama por el investigador Joan Massagué –que descubrió varios genes que confieren capacidad invasiva a las células de este tipo de tumor–, podría ser de aplicación a otros tipos de cáncer. Por lo pronto, tal como relata la científica, permite “entender mejor la metástasis del melanoma, cuyas bases genéticas son bastante desconocidas”.
Aplicación terapéutica
Asimismo, existe la posibilidad de utilizar el hallazgo con fines terapéuticos, aunque Hernando advierte que “no es algo que vaya a ocurrir en el corto plazo.En concreto, ya se trabaja en el desarrollo de secuencias genéticas complementarias a las de estos microARN que, a modo de secuencias antisentido, pudieran contrarrestar sus efectos.
“Ya hay varias estrategias utilizadas en este sentido en ensayos clínicos, y muchas compañías están trabajando para ser capaces de inyectar en el torrente sanguíneo estos microARN que, sin ser degradados en sangre, sean capaces de alcanzar el tumor con la dosis suficiente para impedir que crezca o se disemine”, agrega Hernando, que sostiene que este tipo de actuaciones se podrían utilizar en combinación con la quimioterapia convencional o las terapias celulares.
“Algo hemos de ver salir de todo esto; hay que comprobar que el uso de los microARN es seguro, pero es una puerta abierta importantísima hacia nuevas terapias”, concluye.